
Este relato fue escrito el 2020, a finales del siglo pasado. Considero prudente editarlo después de poco más de dos décadas, perdido en el ordenador, como tantos otros textos, que parecieran sentirse bien en el anonimato, absolutamente abandonados a la luz pública. Un largo tiempo sale por la ventana. Veamos…
Por Rolando GABRIELLI
(Desde Ciudad de Panamá)
—Segunda Parte—
(Y final)
 Beland en su buzo recordaba sus días de pobre y tecleaba hasta que los dedos hirvieran, el cabello se le pusiera eléctrico, los ojos pegados al cristal de los anteojos, y el DF, México se le atravesara como una autopista vacía, llenando así todo con el alquitrán de la noche, toreando castillos en el aire, sentía que alguien le clavaba un cuchillo en la espalda en la noche de la poesía, y, sólo así dejaba que las yemas de los dedos comenzaran a enfriarse de manera natural hasta el día siguiente. Se desplomaba como si se hundiera profundo en el mar de la oscuridad, después de mirar fijamente el póster del D.F., que le roseaba de luz el cuerpo y estrujaba los sueños. La computadora parecía desinflarse, las paredes ya no estaban hinchadas, la puerta quedaba como un soldado a discreción, el baño dejaba de gotear, el póster se apagaba en la sombra silueteada de la capital azteca. Uno de esos duendes serviciales, colorado, le quitaba sus zapatillas Nike, y Beland entraba en la ficción real del sueño, ya sin demora, dejaba que el tabaco consumido en el día se le asentara en el cuerpo. Más no le podía pedir a una máquina fallada de fábrica, que aún le permitía follar.
Beland en su buzo recordaba sus días de pobre y tecleaba hasta que los dedos hirvieran, el cabello se le pusiera eléctrico, los ojos pegados al cristal de los anteojos, y el DF, México se le atravesara como una autopista vacía, llenando así todo con el alquitrán de la noche, toreando castillos en el aire, sentía que alguien le clavaba un cuchillo en la espalda en la noche de la poesía, y, sólo así dejaba que las yemas de los dedos comenzaran a enfriarse de manera natural hasta el día siguiente. Se desplomaba como si se hundiera profundo en el mar de la oscuridad, después de mirar fijamente el póster del D.F., que le roseaba de luz el cuerpo y estrujaba los sueños. La computadora parecía desinflarse, las paredes ya no estaban hinchadas, la puerta quedaba como un soldado a discreción, el baño dejaba de gotear, el póster se apagaba en la sombra silueteada de la capital azteca. Uno de esos duendes serviciales, colorado, le quitaba sus zapatillas Nike, y Beland entraba en la ficción real del sueño, ya sin demora, dejaba que el tabaco consumido en el día se le asentara en el cuerpo. Más no le podía pedir a una máquina fallada de fábrica, que aún le permitía follar.
En la vigilia, la sombra sin grietas de Papá Ernest, pesada como la noche, entraba en el redoble de campanas, a eso de las seis de la mañana, como un gigante pulsando la noche tibia, venía de una corrida de toros, con su Rémington con cinta nueva, dispuesto a tocar castañuelas, en sus oídos un zumbido apagado de oléeeeeeeee. Las orejas del toro le picaban la palma de la mano. A cumplir con su faena, llegaba Ernest y viajaba con sus instrumentos más precisos de un experimentado matador: un lápiz, atril, papel cebolla que instalaba sobre la cubierta del atril, hojas blancas clipsadas, con la leyenda en un clip metálico que utilizaba para retener las hojas escritas (“Esto hay que pagarlo”). Terminaba una, y le daba vuelta en un ritual que le acompañaba de años, y luego la ponía a la derecha de su máquina. Los puntos marcados con una “x” y un estricto control de cómo avanzaban en cada jornada. En la pared marcaba cuantas palabras hacía diariamente, debajo de la nariz de la cabeza de una gacela: 450, 575, 462, 512 hasta 1.250, cuando se trataba de recuperar algún día de ocio en el mar. De pie frente a la máquina, sólo descansaba un poco como la cigüeña o el queltehue, un pie sobre el otro, y seguía montado en sus grandes mocasines aplastados en el talón por sus pies de patagón. Beland no se daba por enterado, más bien soñaba borgianamente que otro escritor escribía sus páginas en algún hotel en otro tiempo, como lo hizo Hemingway, por ejemplo, en el Dos Mundos de La Habana, y lo percibía ahora entrando con su detector de mierda incorporado y a prueba de golpes, a algún hotel en Madrid. En el sueño nevaba, y era cierto. Una gran actividad en el cuarto de E. H. Era un 16 de mayo. Él mismo relata lo que sucedió. “Fue durante la Feria de San Isidro. Primero escribí “The Killers”, un cuento que ya había intentado escribir sin resultados. Tras el almuerzo, me metí en la cama para estar caliente y escribí “To Day is Friday”. Estaba tan inspirado que pensé que posiblemente me volvería loco”. Beland se sienta en la cama, sonámbulo, con su cara de detective fuera de servicio esta vez, y dice: “Todos estamos locos, afortunadamente”. Y se deja caer de espalda tal y como estaba, y los resortes de la cama lo impulsan una y otra vez como un mono porfiado hasta que se tranquiliza el cuerpo. “Así que me vestí —prosigue Hemingway—, y me fui al Fornos, el viejo café de los toreros, tomé un café y regresé para escribir “Ten Indians”. Me puse bastante triste, tomé un poco de brandy y me fui a dormir. Me había olvidado de comer y un camarero me trajo un poco de bacalao, un pequeño bistec, patatas fritas y una botella de Valdepeñas”.

Cuando se bebió la botella, de pronto Ernest, se detuvo en una serie de fotos de Beland. Todas fumando con cara de detective de Miami. Le llamó la atención una doble, donde se repetía en el espejo, y sólo la mano del cigarrillo sobre la boca cambiaba. Le alivió un poco la tristeza de ese gesto repetitivo que se podía multiplicar hasta el infinito y borrarse en la propia imagen. “La mujer de la pensión estaba preocupada porque yo —sigue el relato Hemingway—, no había comido suficiente y fue por eso por, lo que envió al camarero. Recuerdo que estaba comiendo en la cama, tomando el Valdepeñas. El camarero dijo que subiría otra botella. Me dijo que la señora quería saber si escribiría toda la noche. Le dije que no, que pensaba descansar un rato. ¿Por qué no escribe otro más?, me dijo el camarero. “A todo esto, Beland estaba sentado en la cama y parecía estar escuchando esta conversación de Hemingway. Al menos daba la impresión de estar informalmente atento. “Se supone que sólo debo escribir uno, le dije. No tiene sentido, me dijo. Usted podría escribir seis. Ya veremos mañana, le dije. Inténtelo esta noche, me dijo. ¿Para qué cree que la vieja mandó la comida?”
Beland de inmediato pensó en sus chorizos que iban a parar al incinerador sin olerlos. Eructó y volvió el cuerpo al reposo. Sentía una cierta levedad, el cuerpo lo abandonaba por momentos, pero ambos se sentían a gusto. “Es cosa de tiempo”, se escuchaba una vocecilla, que salía desde sus costillas. La voz del polvo, solía relajear con sus amigos y le volvían cenicientos los ojos detrás del cristal, algo entrecerrados, como viendo hacia dentro, entornados que llaman los diálogos cursis de las telenovelas.

“Estoy cansado”, replicó Hemingway al camarero. No diga tonterías, me respondió. Déjeme en paz, le dije. ¿Cómo voy a escribir si no se va? Así que me senté en el borde de la cama y me bebí el Valdepeñas, pensando que era un gran escritor si el primer cuento que había escrito era tan bueno como creía”.
La mañana ya había entrado de lleno. Fresca, auspiciadora, deslumbrante, con un botín literario considerable. No se filtraba gran luz en el cuarto cerrado, pero la primera claridad del día era más que notoria. Se le veía agotado a Beland, con un rostro marcado por las pesadillas, macilento, alcanforado, cara de museo de cera. Se palpó las mejillas para reconocerse y no notó nada diferente, sino las horas de cansancio de viejo libro manoseado. Una sensación extraña de haber comido y bebido sin ningún tipo de miramiento con su hígado intacto. Pasó casi sonámbulo aún la mano por su reloj contador, y se percató que ya eran poco más de las 11 de mañana. Tenía las manos frías. Aún recordaba la teoría del iceberg. Y creo que no era un sueño, se dijo, entró al baño, una ducha rápida, se lavó los dientes, dejó el buzo oreando para el atardecer y vistió con una ropa ligera lo que le quedaba de cuerpo, una camisa para la estación. Miró con algo de indiferencia el cuarto, sin apego, menos cariño, como suele suceder con los sitios de paso. Lo más próximo a una difusa identidad, era el póster del D.F. Se bajó de la cama con la teoría del iceberg zumbando en la cabeza. Así llegó al comedor, desarmado, como un enfermo ambulatorio, con algo más que una fatiga hepática, sólo imaginable cuando a Ernest se le iba una presa en el África o el mismo presentía que se le restaban los días con mucha más velocidad que al resto de las personas. El mediodía se aprestaba para afilar su propia sorpresa. Le esperaba el desayuno, que ya colindaba con la hora de almuerzo, que postergaba al estilo mexicano hasta cerca de las cuatro de la tarde. Beland no mentía en su pequeña mesa, donde cocinaba verbalmente la noche en sueños, con un parroquiano vendedor viajero que le gustaba escuchar sus historias. No se despegaba de su cigarrillo entre sus dedos y absorbía el resto de la mañana casi de memoria como si le atravesara un cuchillo blando de blacakaman, inocente como una paloma volada en el pecho, dormida en la abstracción de sus alas blancas y la luz que dejaba extinguir al cruzar la noche de un pulmón a otro. La correspondencia de los dedos, labios con el cilindro, superaban una amistad, y más que una dependencia, el vicio indescifrable de la soledad, nuestro propio humo. Beland se puso rápidamente de buen humor. Recordó que en su mochila ya habían caído algunos premios regionales, tente en pie, pero pesetas, maravillosos maravedíes del reino al fin, convertibles en aceite de oliva para poner a rodar la maquinaria verbal. Sólo un comienzo, solía repetirse con mirada ávida de tendero. Como era su costumbre, cuando andaba de viaje, ya había enviado hace unos minutos un cable a su patria chica de Blanes, donde decía: “El demonio de la literatura sigue vivo y coleando. Cada noche una inmolación. No me detendré hasta que me salgan escamas. Un escritor es un pez y debe nadar bajo la tierra con un mínimo de oxígeno como si rastreara su cadáver. Me falta poco. No para ser cadáver, sino para terminar esta prueba de azar con que los dioses nos doran la píldora por algunos días. No dejen de mirar el mar por mí, esta tierra está más seca que la mollera del Quijote cuando se dejó embaucar por los libros de caballería. Yo, ¿qué hago para descansar? Leo a ratos a Panero: Tengo un pez atado al estómago / que se retuerce, buscando la sed / en los pantanos de la memoria / donde una serpiente dice ser Yo / en los pantanos de la memoria / en sus nudos, en sus trayectos / confusos por el mar de la pesadilla.
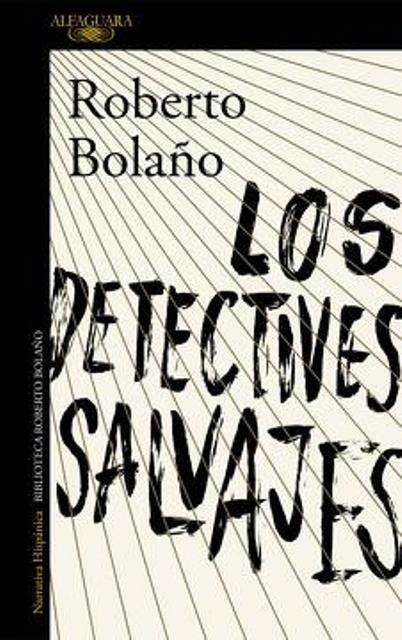
Una muestra del poeta. Cada noche me calzo mi buzo y en alguna hora de la noche me siento inquieto como Moby Dick y se me pega a la retina el capitán Ahab. Es un gusanillo que debo aplastar, entonces despierto y pregunto por ti y mi hijo. Sólo quería decirte que estoy bien. Un abrazo. B.P.D. No te preocupes, recibirás a mi nombre otro telegrama, pero es para despistar. Ese también lo acabo de escribir. Y me elogio de una manera bárbara, sólo por joder. Vale”.
Se le veía algo cansado de todas maneras. Sentado frente a un vendedor viajero con rostro de duende árabe, se dejaba hipnotizar por el pasado que el presente solía desatender y el futuro ignorar. El rostro le miraba con esas mezclas de la península, noches cristianas robadas al islam, carnes ruidosas, opacas, macilentas, en el fragor de la conversión de los cuerpos, templadas en el esmeril de la espada. Se le salía Granada por los ojos a su interlocutor, que tenía algo de lorquiano en su mirada, el piano andaluz, la fiesta gitana dormía en sus tupidas cejas, sus pies eran los livianos pies de un zapateador, y se percibía a las claras su alma por sobre el nivel del cuerpo, una extraña aureola que le suele otorgar el pasado al mortal pútrido cuerpo presente. Beland ya lo estaba incorporando en sus páginas y comenzó a hablarle de Chile como un país fantasma donde la fatalidad te impide dejar de ser chileno, aunque te marquen con una L, te paseen por un campo de concentración como si fuera el día de tu primera comunión, y muchas cosas te sepan a mierda, es materia fecal de tu propio culo, ni más ni menos fragante, que el resto de las nalgas nacionales.
—¿Y a qué se dedica usted, en verdad? —le preguntó el vendedor viajero, cuando le vio divagar detrás de los espejuelos empañados.
—A barrer la mierda con un ventilador para hacer una tormenta que desaparezca en el horizonte, como si fuera la luz de una bengala lanzada en algún lugar extremo de la geografía a punto de vencernos para siempre.
No alcanzó a respirar, cuando escuchó la respuesta:
—Lo admiro, porque es un trabajo realmente delicado —dijo, sin convencimiento, el pequeño sultán.
Ya estaba acostumbrado a vender mercancía y no a convivir aparentemente con metáforas, una tela demasiado fina para cortar al voleo en una mesa de hotel. Beland lo clasificó rápidamente entre los hombres que reflejan un alto kilometraje de felicidad, por la manera de restregarse el bigote y chispear toda la cara con los ojos risueños. Compartieron en ese instante, una extraña complicidad, que ninguno de los dos pareció querer descifrar. La literatura trae y lleva fantasmas, pensó vagamente Beland. Tenía el rumor de las olas de un visitante nocturno en la vigilia y no se atrevía a dar un paso más allá del otro.
—¿Qué hizo anoche? —le preguntó algo turbado al viajero.
—Salí a dar una vuelta, a caminar y me tomé un par de cervezas con la noche. Me acordé de mi época cuando iba a las corridas de toro y anoche sentí caer al toro bufando en melancolía atravesado por la espada el testarudo animal levantando el polvo que su humanidad vencida eleva como un manantial de arena que se va apagando en sus ojos de fiera agonizante. Como un iceberg asoma su existencia real y se hunde en su grandeza. Fue su último espectáculo. La muerte lo arrastra entre banderillas, siente el zumbido del maldito olé que asocia con un fin de fiesta, la que se celebra frente a su cadáver. Si tocas las orejas con el pensamiento y ya sabe que está perdido.

Qué pensaría Romeo Pisagua de estos descubrimientos, me pregunto ahora. Beland por ahí confiesa en una entrevista: “Nunca he dejado de escribir poesía. Lo que pasa es que cada día escribo menos poesía por razones obvísimas: el dinero lo gano con la prosa”. Putísima, asesina la prosa, ahorcaba al poeta, un perro fiel del verso libre, lanzado al zaguán de una vida de escaparate. Villón, la villana prosa. Marketing como la sal en los ojos. Vinagre al Cristo en su sed. Qué mierda todo el éxito fraguado en el sobaco de la fama. Sí, me pregunto si Romeo Pisagua sabría esto, hacia donde me empujaba como un ropero de cartón piedra convertido en mi propio Caballo de Troya, cuyo espejo rebotaba la máscara que se reproducía a la velocidad de la risa. Ahí, la historia personal cede como la mítica ciudad. Ahora si estoy seguro que Romeo Pisagua nunca leyó a ese crítico chileno que dijo que Beland se había ganado el premio Rómulo Gallegos por un evidente parentesco con el mencionado escritor venezolano y en cuyo honor se erigió el galardón. “El gallego Norberto Beland, ganó el R. Gallegos, reventó el titular, uno de esos tabloides que utiliza el poder fáctico para congraciarse, dizque, con la otra realidad. Una atorrancia del poder fáctico, para los traductores del Neo Chile. Ese pequeño mohoso subterráneo que no se les muestra a las visitas, pero de vez en cuando se dice que existe y podría ser un lugar de castigo. En esos sitios sin nombre, anónimos, arbitrarios, descoloridos, abandonados de la mano de Dios, deconstruidos de la ciudad, pisados por el olvido, el sótano de Chile funcionó 17 años, como si te pusieran a caminar al revés, con la espalda al frente y el corazón bombeándote en uno de los dos bolsillos. En la pared, en una filmación de barrio pobre, el retrato de tu familia sonriente, una tarde donde se acomoda el descanso y algunas banalidades que la vida te ofrece para seguir viviendo.
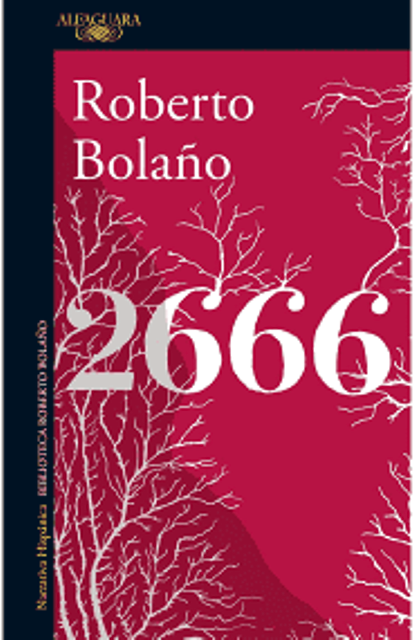
Los premios, poeta, me decía susurrante, y yo cada noche tras la huella exitosa de Beland, con lupa, viéndole salir con sus botas negras de cazador de los hoteles de segunda, su mochila al hombro, el rollo de la Ciudad de México, el frasquito con los títulos, los nombres de todas las S, la brújula del loco Norberto, el buzo recién lavado listo para la próxima escena, una colección de sueños que le acompañaba desde que vivía en el sur de Chile, y en fin, un mapa detallado de España, con sus paradas, hotelerías, líneas férreas, autopistas, carreteras, correos, bancos y ayuntamientos. Una vez terminada su última novela breve, la corregía una y mil veces, como si la cepillara frente a una artesa de ropa vieja. Después, a imprimirla y ponerla en tres sobres para despacharla por correo. Se sentía con ánimo de misión cumplida por ahora. Ya se había despedido del duende mercantil, pero era solo en formal apariencia, porque transmitía una enorme, enigmática espiritualidad de alfombra mágica. Tenía presente su mirada de Las Mil y Una Noches, el misterio de un cuento largo indescifrable en unas pocas conversaciones de paso, donde más bien lo más importante era lo que no decía, como la teoría del iceberg. Esos ojos de petróleo verdoso le perseguían mientras empacaba. Empleaba su vocación e imaginación de detective frustrado para no dejar huellas. Con los jurados nunca se sabe. La tarde se había puesto fresca, más bien helada. Ese aire que penetra por la nariz y llega hasta la nuca. Es un pequeño chiflón que te hace descubrir los sentidos. Yo diría que alerta, aunque por un instante te congela, suspende, desconcierta.
Romeo Pisagua no dejó de golpearme con el codo esa noche en la universidad.
—Te robaron el primer premio —me cuchicheaba.
Yo, me arreglaba algo distraído la corbata de los ratoncitos. En medio de la ceremonia de entrega de premios, ocurría esta escena, mientras el poeta galardonado, uno del patio que se confesaba, más bien delataba, sostenía que había que mutilarse el sexo para escribir poesía. Pisagua quería saber qué fue lo que pasó detrás del premio. Por fin había tenido uno al borde de mis dedos, seguramente pensó. No se aguantó:
—La novela, poeta, la poesía no paga.

En esto estaba con Beland. No le quise asentir ni confirmar su coincidencia. Me habría despedazado y yo no me quería perder el espectáculo de la premiación. Después del discurso, cayó la poesía como el pasto al rocío. El codo de Romeo Pisagua se multiplicaba, inquiriendo saber qué hubo detrás del espejo. Se lo dije. Fui a dejar ese día mis originales para un concurso de poesía, y me recibió el encargado y dueño del torneo. Cuando escuchó mi voz, me observó con algo de desamparada incredulidad, y me dijo:
—Usted no puede participar, es extranjero.
—Vea las bases —respondí, en automático.
Tomó la hojita sobre su escritorio y me preguntó:
—¿De dónde es?
Me sentí ante los porfiados remanentes de la inquisición y busqué una respuesta neutralizadora:
—De un país de poetas.
Romelio Pisagua había abierto los ojos como una campana boca abajo. “Todos los países tienen poetas”, bramó el dueño del premio. —Piénselo, piénselo bien, de grandes poetas —remaché con full de ases.
—¡Chile! —me dijo con algo de alivio.
Bueno, hasta aquí el cuestionario, ahora debía retirarme y me fui por la vereda tropical. Me quedé sin más palabras ni espacio para respirar, que la calle. Me has dado la razón, repuso Romeo Pisagua. Eso no le habría pasado a Beland. Me eché a reír y ya estábamos en la sección de ensayos. Una gordita, vestida como un papagayo, con una maestría en una ciudad norteamericana, era la feliz ganadora. Pisagua acercó sus ojos para mirarla de una manera más correcta. En el diario habían comentado su galardón. El título del ensayo, no sólo era borgeano, sino un tema que sólo J. B. L se atrevería a abordar. El hilo de Ariadna en el laberinto kafkiano. Una crítica y jurado uruguaya, declaró en el diario, que el premio se lo habían otorgado a pesar que el ensayo presentaba algunas incoherencias en su construcción. Algo así. La alocución de la agraciada ganadora, estaba dirigida a mí. Sólo ella y yo lo sabíamos. Un día, tuve la mala idea de hablarle que Darío había escrito en Chile, en 1888, uno de sus mejores libros, Azul, en Valparaíso. El nica, le comenté, cruzó América como un león herido para incrustarse en la loca geografía. Una suerte para nosotros y un ejemplo, que no somos más que un mar continuo de influencias mutuas y su reciclaje. “Aquí también estuvo Darío”, zumbó con firmeza la gordita su vocecita de catita australiana y sentí morder su mirada biliosa. Cuando se entregaron todos los premios, vino mi mención de honor, sacada del sombrero de los conejos tiñosos del desdén, de un mago con trucos en plena pubertad. Recibí un diploma en silencio bautismal, mi apellido estaba mal escrito, para variar. Unos libros de poetas nacionales, acompañaron la mención de honor. Sentí el flash como una punzada de olvido, la jauría de solitarios lobos, y bajé a mi asiento. La humedad me oxidaba hasta la corbata. Me esperaba la sonrisa dentífrica de Romeo Pisagua, que se abría como tirabuzón pegado al corcho de una botella, obsequiosamente desencantada, abierta en su expresión congelada, una risa verdaderamente indefensa. Sentí que un payaso me tiraba de una chaqueta al centro de la pista llena de globos con clavos y cada vez que nos sentábamos en uno de ellos, nos matábamos de la risa y del dolor. Reír y llorar, son dos extremos, me dijo al salir de la pista, te sacuden por igual, pero en distintas direcciones. Son, eso sí, inevitables, hoy los sentimos por partes iguales. En eso consiste el chiste, no podemos ser siempre payasos. Romeo Pisagua me dio la mano y no me habló más de los premios, al menos por esa noche.

Pero ya era inútil, en la pesadilla de esa noche, comprobé en medio de unos aguaceros que hacían naufragar al mar, los efectos del mensaje masaje sobre mi mollera ya ablandada, acuosa, producto de este pequeño Goebbels de Pisagua. Me pasaba a buscar una editora de una universidad desconocida, que premiaba a Beland con el palo encebado de las letras de Chile, un lauro de lo suyo difícil, resbaloso, que se escapaba de las manos de los más fijos candidatos, esos, cuyos méritos ya no se discutía ni en el Vaticano. Poetas y narradores, a unos pasos de ser canonizados en verdad se fundían como una pila barata al llegar al altar de las premiaciones. Chirriaban como esas viejas de fuegos artificiales y no duraban más de que unos pocos segundos ruidosos. La editora se aparecía en un traje brillante amarillento canario rabioso, con unas plumas verdes en la cola, enguantada, tacones aguja, la curva de su cintura y las nalgas, eran un símil de la Torre de Pisa. Vestía sus enaguas provinciales, almidonadas en el pudor y tocaba unas castañuelas rojas, prohibidas en las cortes españolas franquistas. En letras doradas tenía una inscripción que decía: “Peñón de Gibraltar M.R”. Aparecía Beland en zapatillas, le brillaban unas lucecitas en los talones, enfundado en su buzo, su cara de detective buscón, en la mano una brújula sin norte ni sur (fue cuando pensó realmente como voy a encontrar al loco Norberto si está para el oeste), y se prendía un aviso como una gran valla de carretera, con una sola gran pregunta desglosada en dos: ¿qué prefiere ser?; ¿aguja o pajar?; ¿aguja o camello?

Unte el dedo con saliva y responda con un círculo en el aire, y evite cuando responda, hacerlo frente al viento. Después de esa aparición, todo se fue apagando lentamente y brillaban los amarillos y el aviso de la valla que se negaba a retirarse de la pesadilla hasta tanto no se invirtiera la pregunta clave, que el camello se encontrara en el pajar y las agujas se las clavaran en el culo al ocioso que puso tamaña tarea al azar y la precisión.
Preferí guardar en secreto, por mucho tiempo, las líneas con que Beland iniciaba un relato, con el que obtuvo uno de sus más sonados premios. “En algún hotel de España, cuyo nombre ya no recuerdo, como ha ocurrido cada vez que obtengo un lauro, encuentro sobre una pequeña mesa, una botella de Valdepeñas, con una tarjetita que dice: “Santiago Beland, no olvides el principio del iceberg. Por cada parte visible, el iceberg tiene otras siete que oculta. Se puede eliminar cualquier cosa conocida, y aun así se refuerza el iceberg. Lo importante es la parte oculta. Si el escritor omite algo que no conoce, se produce un agujero en esa narración”. Firmado: E. H. Beland, mientras leía la tarjeta color concho de vino, ilustrada con una fotografía del Hotel Dos Mundos de La Habana Vieja, sentado en Blanes, frente al mar, sabía que era la letra del comerciante viajero de ojos petroleados. Pequeña, apelotonada, pero curiosamente legible, porque estaba dibujada y asemejaba pequeños racimos arabescos de uva hábilmente desgranada, letra por letra. Dejaba en el pliegue de su escritura, un cierto olor a jazmín, una palabra árabe indudablemente. Yo la traducía como jardín, pero más íntima aún, evocadoramente personal, encerrada en el rumor perfumado que secreta el asombro de un aroma que se abandona a sí mismo. La “j” se le quedaba jadeando en la garganta y no se quería ir como la jodida vida, mientras pensaba y caía en cuentas, cuando a eso de las seis de la tarde, al entrar en su buzo escuchaba repicar unas campanas de iglesia, y el pequeño duende le había dicho dos o tres veces la misma frase: “Por usted doblan las campanas”.

